 |
| Miguel Angel: Fresco Capilla Sixtina “Y su epitafio la sangrienta luna.” Quevedo. “El sol del veinticinco / viene asomando.” Gardel-Razzano. |
De aquel libro me quedó –entre otras cosas, pero sobre todo– la imagen de la media luna sangrienta asociada al genocidio armenio; y de ahí, la idea acaso peregrina que acá reaparece, de reflexionar sobre astros y estrellas descendidos del infinito a los espacios acotados de los símbolos llamados patrios. El cielo y su vistoso moblaje siempre han servido para todo.
Por ejemplo, nos dicen que los astros –incluido este ambiguo lugar que pisamos– pueblan un negro y frío espacio infinito sin arriba ni abajo del que nada sabemos sino lo que nos cuentan los más o menos sabios astrofísicos. Porque nuestra experiencia, lo que vemos –como los hombres de Cromagnon, Galileo o la vecina que se asoma a la ventana– es simplemente una vasta pantalla plana en la que se representan tres funciones diarias –mañana, tarde y noche– de un único programa siempre el mismo y otro, con dos actores (astros) principales y un puñado de (estrellas) extras.
Nos dicen los creyentes, y los que no, que esa pantalla o cúpula que nos agobia o protege es el cielo y/o Cielo que, entre otras cosas, nos muestra contiguo lo distante, reciente lo remoto, brillante lo tal vez apagado, vivo lo muerto, frío lo que acaso tibiamente nos espera. De ahí se viene o se va, se irá o se vino. Luces, al fin, son o parece ser todo lo que hay: el tiempo y el espacio juegan con nosotros que los inventamos, es de no creer / de no ver. Y no alcanza ver para creer.
Nos dicen también los oscuros lectores/decodificadores del cielo que el dibujo, las parábolas tentativas, los recorridos y estaciones astrales y estelares, las virtuales líneas que cubren de pespuntes la trama celeste no son arbitrarias: significan, comentan, embargan, dicen, murmuran –con rumores cósmicos, rodar preciso de redondas piedras, dados echados sobre el tapete astral– nuestros destinos. Cabe y corresponde –dicen– mirar para Arriba desde el Principio, trazar ascendentes para saber cómo y cuándo descenderemos a dónde.
Nos dicen –finalmente, y a esto iba– los rastreadores de la Historia que el friso celeste suele bajar, derramarse en blasones y estandartes, campo propicio, espacio de representación: los astros y estrellas campean en los campos, simbolizan en los símbolos, imperan en los emblemas imperiales, eligen un pedazo de mapa coloreado para iluminar (se supone) distinto que al de al lado, se codean con águilas, leones, serpientes; brillan –digo– en escudos y banderas más luminosas y tibias de sol, más oscuras de filosa luna y/o heladas estrellas.
¿De dónde viene esa costumbre de figuración celeste? ¿Qué significa poblar los emblemas de amadas patrias y soberbios imperios con soles nacientes, cenitales o ponientes; estrellas exclusivas, simétricas o enfiladas para ser sumadas; lunas enteras o más o menos menguantes o crecientes, cortantes siempre...? ¿Necesidad de apropiarse de lo supuestamente eterno? ¿Identificarse con una guía inequívoca, apuntar un privilegio? Segura, instintivamente: conjurar el porvenir.
Por eso, a la hora de augurios y balances –y estos días ocasionales, de arbitrario fin de ciclo, son especiales al respecto– suele mirarse tupido para arriba. Con o sin mayúsculas. Pero ni el sordo espacio infinito, ni el techado acolchado del cielo mudo, ni la profecía olvidadiza y mal iluminada tienen algo que enseñarnos sino formular las modestas preguntas de siempre. No bajemos nada de por ahí para adornar, justificar banderas o lo que sea, con su literal secuela de desastres estelares. Para eso, mejor miremos cerca, a los costados. Y no pongamos nada: a veces, la mejor bandera es la saludable bandera blanca, que no es de rendición sino de paz.
Juan Sasturain
Tomado: Página 12













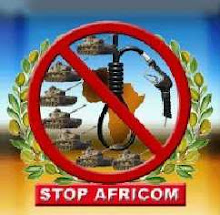
0 comentarios:
Publicar un comentario